La vida política, sentimental y espiritual de la Corona d'Aragó catalanohablante —también conocida como Països Catalans— puede explicarse a través de tres grupos musicales que han alcanzado éxito en el último cuarto de siglo. Manel, Zoo y Antònia Font son un ejemplo perfecto de los arquetipos estéticos e ideológicos que han definido la forma de hacer y pensar de los artistas de Catalunya, el País Valencià y las Balears entre 2010 y 2020. Podríamos decir, en resumen, que mientras el Principat ha tenido, en las gafas y la barba de Guillem Gisbert, una máscara intelectual y lacónica con la que huir del peligro de arriesgarse a ir hasta el fondo de las cosas; el antiguo Regne de València, más colonizado, más sudamericano de espíritu —los pueblos que pierden la lengua tienden a parecerse—, ha caído directamente en el cinismo del guerrillero derrotado, abrazando las frustraciones de un maximalista impotente, siempre abierto a la autodestrucción etílica y a la apología del terrorismo ajeno: dos de los temas más recurrentes en la lírica de Toni Sánchez Pardines, alias Panxo. Las Balears, por su parte, justificadas por su condición insular y periférica, se convirtieron en la plataforma ideal para un surrealismo deliberadamente exótico, el tipo de escapismo inteligente y moralmente inapelable practicado por la banda de Joan Miquel Oliverr y Pau Debon en sus discos sobre extraterrestres y robots. Ahora bien, esta división de competencias (la del catalán bibliotecario, el valenciano chavista y el mallorquín astronauta), así como su sutil traducción al mundo de la política y la literatura, hace tiempo que ha empezado a resquebrajarse. La emergencia de novelistas catalanes con un carácter más parecido al de Cèsar Borgia que al de Salvador Illa (véanse los casos de Roc Milà y Laura Calçada) y la pérdida de influencia de los valencianos marxistoides (paralela a la caída en votos, escaños y concejalías por parte de la CUP) ha venido acompañada de un cambio tectónico en la agenda temática de los artistas mallorquines. Un observador externo diría que han perdido el interés en los ovnis y las islas Flaubert, que ahora hablan de política.
El impacto del turismo de masas ha obligado a los autores baleares a hablar de lo que supone haberse convertido en el decimoséptimo länder de la República Federal Alemana
El impacto del turismo de masas, antes ignorado o convertido en elemento paisajístico, ha llegado al extremo de obligar a los Sebastians Alazamores y las Laures Gosts de turno a comenzar a hablar de lo que supone haberse convertido en el decimoséptimo länder de la República Federal Alemanya. Este cambio de paradigma, impulsado por figuras como la de Joan Buades (ese señor con gafas que pasa el día advirtiéndonos de la maldad intrínseca de los simpáticos extranjeros gambacis que visitan nuestras playas) es lo que, en un principio, me hacía mirar Hotel Universal con ciertas reticencias. Anunciada como un retrato de la “Mallorca més tràgica, més còmica i més humana” (sic), en el libro debut de Joan Llinàs Cuadros (Cala Bona, 1985) esperaba encontrar el compendio de argumentos de esa izquierda que, siendo demasiado cool para comprar las tesis de Aliança Catalana, canaliza los traumas causados por la globalización apuntando (con pistolas de agua si hace falta) a los extranjeros ricos, es decir, aquellos que podemos criticar sin ser tachados de nazis. Nada más lejos de la realidad.
Una deuda moral con las suecas
Publicados por La Magrana, los relatos de Llinàs tienen la virtud de abordar el turismo desde un punto de vista poco habitual en el panorama cultural nuestro: el del amor. No es, evidentemente, un sentimiento incondicional, un cheque en blanco, sin contrariedades. El amor, como todo, tiene sus problemas, sus complicaciones, duele, crucifica, puede convertirte en un borracho que se dedica a imitar a Elvis Presley en noches más sórdidas de lo que cabría esperar, pero, de alguna forma, redime. Su presencia, que a primera vista puede pasar inadvertida, se vuelve más visible si comparamos Hotel Universal con Estuve aquí y me acordé de nosotros, el libro sobre el turismo que Anna Pacheco publicó el año pasado. Quizá todo se deba a que Llinàs es hijo de hoteleros, pero a diferencia de la periodista catalana, que centra su relato en la miseria material (y contractual) de los trabajadores del sector, el mallorquín no deja de recordarnos la deuda moral que aún nos liga a las suecas (y alemanas) de los años sesenta.
El turismo tendrá todos los problemas que se quiera; pero, en un cierto momento, un momento oscurísimo, gobernado por el nacionalcatolicismo tercermundista, les regaló un rayo de luz, un hilo de esperanza
El turismo tendrá todos los problemas que se quiera, será un sector improductivo, atraerá mano de obra barata, creará externalidades, encarecerá nuestros alquileres; pero, en un cierto momento, un momento oscurísimo, gobernado por el nacionalcatolicismo tercermundista, les regaló un rayo de luz, un hilo de esperanza. Que los bikinis de las extranjeras y Henry Kissinger hicieron más por acabar con el franquismo que todos los boomers yo-corrí-delante-de-los-grises juntos es una verdad que no debería olvidarse, sobre todo cuando el sector se está convirtiendo en un chivo expiatorio de todos los males de nuestro país. Es por eso que los relatos de Llinàs me parecen tan útiles. Más allá de un par de ellos, demasiado obtusos y poéticos para mi gusto, el resto tienen la virtud de separar —en un ejercicio de fría inteligencia— las virtudes de la idea (un tanto aventurera y aristocrática) en la que se basaba el primer turismo del modelo industrial, despersonalizado y extractivo que supone el movimiento masivo de personas hacia resorts aislados del mundo que los rodea.
Que los bikinis de las extranjeras y Henry Kissinger hicieron más para acabar con el franquismo que todos los boomers yo-corrí-delante-de-los-grises juntos es una verdad que no habría que olvidar
Esto puede verse perfectamente en Clau d’or obri qualsevol pany, cuento que narra la historia personal de la abuela germánica del autor —fundadora del Hotel Universal de Cala Millor— y su participación en las atávicas matanzas mallorquinas, pero también en la comparación que puede trazarse entre L’insondable llaüt del picador Josep Morlà y Totalitarisme vacacional, dos de los textos más logrados del libro. Un poco al estilo Albert Serra, es decir, poniendo más énfasis en la creación de ambientes que en la construcción de tramas argumentales; el autor contrapone dos mundos situados en un mismo escenario geográfico pero guiados por cosmovisiones opuestas. Por un lado, tenemos el universo de los folladores de discoteca antigua, tan frívolos como se quiera, pero aún curiosos por el misterio de las mujeres extranjeras, por su idea de civilización; por otro, la realidad aséptica y orwelliana de los hoteles familiares, escenarios de una “llibertat controlada” y planificadísima que recuerda a la de los tanatorios, donde incluso las emociones más genuinas han sido guionizadas.
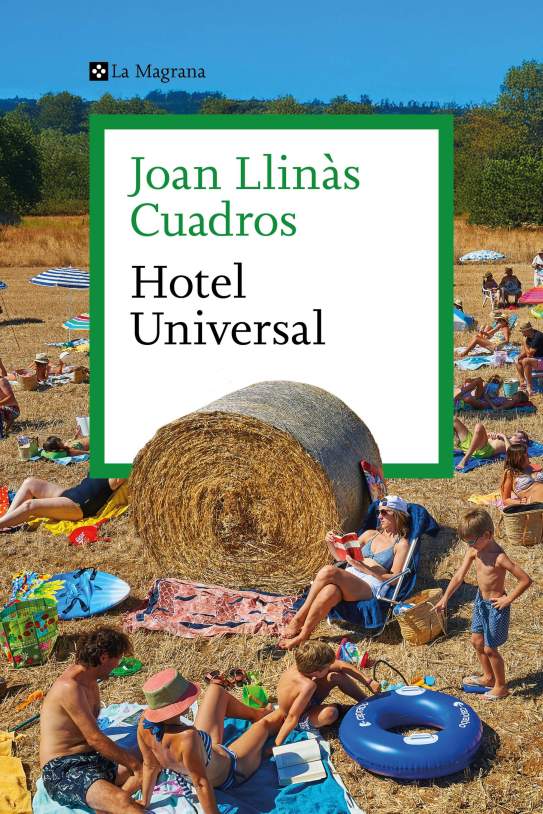
No es una cuestión mallorquina, sino universal
Puede parecer extraño ponerse a hablar de entierros —se supone que vamos de vacaciones para pasarlo bien—, pero el proceso de transformación del turismo que narra Llinàs tiene una correspondencia interesante en el mundo de la ultratumba. De las procesiones rigurosas, con señoras vestidas de luto y hombres viejos cargando féretros, hemos pasado a los espacios liminares, a las urnas sin estilo, a los discursos prefabricados de los imitadores de Sergio Dalma que contrata Mémora. Este cambio, sin embargo, no ha llevado a nadie a pensar que la gente debería dejar de morirse o que enterrar a nuestros muertos no tenga sentido. Buscar responsables no tiene ningún sentido. Ni en el mundo de las funerarias ni en el del turismo de masas. Nuestra forma de inhumar y de viajar son producto de nuestra forma de vivir, que es más absurda y menos arraigada que la de las suecas de los años sesenta y sus anfitriones mallorquines. Las tramas inmobiliarias, la corrupción, el capitalismo salvaje y todo lo demás no son más que síntomas, como las sandalias combinadas con calcetines blancos.
Me parece que, a diferencia de otros, el autor lo ha entendido y que por eso se ahorra las moralinas, las frases grandilocuentes. Prefiere hablarnos de hombres sencillos, sin grandes ideas, que, pese a vivir mejor y tener más comodidades, pasan las tardes añorando los tiempos en que podían alimentarse de la leche de una cabra
La cuestión es profunda, existencial, mucho más compleja de lo que los discursos políticos (tanto de derechas como de izquierdas) puedan explicar. No es una cuestión mallorquina, sino universal. Un cambio global, acelerado, que hace tiempo que dura y que nadie mínimamente honesto sabe cómo abordar. Me parece que, a diferencia de otros, el autor lo ha entendido y que por eso se ahorra las moralinas, las frases grandilocuentes. Prefiere hablarnos de hombres sencillos, sin grandes ideas, que, pese a vivir mejor y tener más comodidades, pasan las tardes añorando los tiempos en que podían alimentarse de la leche de una cabra. Parece extraño, pero es interesante y, además, cierto.
