Viena, 30 de abril de 1725. Hace 300 años. El neerlandés Johann Willem Ripperdá, comisionado del rey Felipe V de España, y el catalán Ramon Vilana-Perles, representante del archiduque Carlos VI de Austria, firmaban el Tratado de Viena, que tenía que poner fin —definitivamente— al conflicto sucesorio hispánico. En aquel tratado se acordaron una serie de puntos, uno de los cuales era el regreso del exilio austracista catalán y la restitución de sus bienes confiscados —después de la ocupación— por el régimen borbónico español. Semanas después, se iniciaría un goteo constante de regresos. ¿Pero realmente se cumplieron los acuerdos de Viena? Cuando el exilio austracista catalán regresó a Catalunya, ¿pudo recuperar su libertad y su patrimonio? ¿Qué pasó con el exilio austracista catalán que regresó?

¿Por qué se negoció el Tratado de Viena? La guerra soterrada en Catalunya
El Tratado de Viena se firmó una década después de la ocupación borbónica francoespañola de Catalunya (1714) y de Mallorca y las Pitiüses (1715). Menorca, en cambio, quedó bajo gobernación británica hasta 1802 y durante aquella etapa vivió su particular “Siglo de Oro”. Y todo eso conduce a pensar que la guerra terminó con la capitulación de Barcelona (11 de septiembre de 1714) y de Palma (2 de julio de 1715). Pero eso es relativamente falso. El conflicto siguió durando años, especialmente en la mitad sur de Catalunya (1714-1720), en forma de guerra de guerrillas. Pere Joan Barceló, popularmente “Carrasclet”, lideraría una partida de guerrilleros que, con la colaboración de la sociedad del territorio, impediría que el régimen borbónico pudiera tener el control de las extensas y pobladas zonas rurales del sur del país.
¿Por qué se negoció el Tratado de Viena? La decepción castellana en Europa
El partido borbónico de la corte hispánica, liderado por el cardenal Portocarrero y que, en las postrimerías de Carlos II (1698-1700), había maniobrado para coronar a Felipe de Borbón (con la más que probable falsificación del testamento del último Habsburgo); tenía un objetivo muy concreto: importar y aplicar el modelo absolutista y centralista francés que tenía que consagrar Castilla como la única expresión de las Españas. Pero el resultado no podía ser más decepcionante. El partido borbónico castellano (en definitiva, el poder castellano) comprobaría, perplejo y azorado que, con la inoculación-coronación de Felipe V (1701), el nuevo régimen borbónico no tan solo no había invertido la dinámica descendente hispánica iniciada con el Tratado de los Pirineos (1659-60), sino que Francia había parasitado a España y la había relevado —definitivamente— del liderazgo continental y mundial.

¿Qué papel tuvo Felipe V en el acuerdo de Viena?
Cuando se inician las conversaciones de Viena (abril, 1724), hacía pocas semanas que Felipe V había abdicado en favor de su primogénito Luis I. Pero la inesperada y estéril muerte de Luis (agosto, 1724) obligaría la cancillería española a reubicar al viejo Felipe en el trono. No obstante, la enfermedad mental del primer Borbón —que arrastraba desde la juventud, mucho antes de ser rey de las Españas; había progresado y lo había incapacitado para gobernar. Los embajadores europeos destacados en la corte de Madrid relatan que Felipe V era “un imbécil” (un orate) y, si bien el 1 de septiembre de 1724 el poder español lo sentaría, de nuevo, en el trono, quien gobernaría de verdad serían la reina Isabel de Farnesio —la segunda esposa de Felipe V y la madrastra del difunto Lluís I— y el religioso Juan de Herrera, obispo de Sigüenza y presidente del Consejo de Castilla.
¿Cuál era la posición del régimen borbónico español antes del acuerdo de Viena?
Poco después de las capitulaciones de Barcelona (1714) y de Palma (1715) se produjeron sendos exilios austracistas, principalmente en dirección a Viena (sede de la corte Habsburgo) y a Nápoles (que había quedado en manos austríacas por el Tratado de Utrecht, 1713). Durante la primera posguerra (1714-1725) el régimen borbónico, lejos de gobernar para enderezar económicamente los países ocupados, invirtió todos sus esfuerzos en desplegar una intensa y brutal represión. Aplicó una tributación de guerra con el argumento que los catalanes, valencianos y mallorquines tenían que pagar los gastos del conflicto que habían provocado, y que en muchas ocasiones se traducía en la confiscación de bienes por imposibilidad de hacer frente a aquellas onerosas cargas. Y, con el mismo argumento, en la confiscación de los patrimonios de los exiliados.
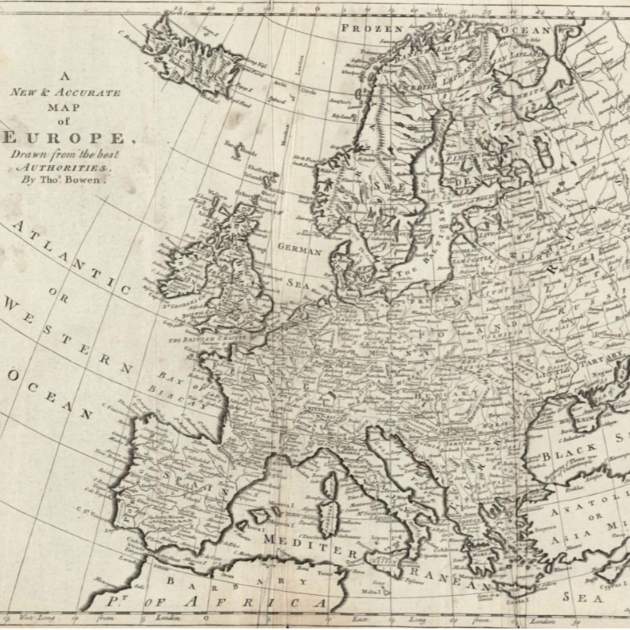
¿Qué acordaron Ripperdá y Vilana-Perlas?
A inicios de 1725, cuando se aceleran las negociaciones de Viena, España ya era una potencia secundaria en el contexto europeo. La presión internacional del régimen borbónico español durante los primeros años de posguerra (1714-1720) para revertir algunas cláusulas humillantes que las potencias austracistas le habían impuesto a cambio de la paz (Utrecht, 1713) no había dado ningún resultado. Y, consumada la decepción (1720), el régimen borbónico se había alejado de la tutela francesa y se había acercado al antiguo enemigo austríaco. En Viena, Ripperdá y Vilana-Perlas, pactaron una alianza militar con el objetivo de reequilibrar los pesos europeos: limitar el poder de Francia, restaurar el de España y promover el de Austria. Y, también y entre otras cosas, confirmaron lo que ya se había acordado en un anterior tratado: amnistiar y restituir los bienes de los austracistas.
¿Qué pasó con el exilio austracista catalán después del acuerdo de Viena?
Uno de los que mejor explican qué pasó a partir de la firma del Tratado de Viena (1725) es el oficial del Reial Exèrcit de Catalunya y exiliado austracista Francesc de Castellví i d'Obando (Montblanc, 1682 – Viena, 1757). Castellví, en su obra Narraciones históricas desde el año 1700 en 1725, explica que, desde el día siguiente de la firma del Tratado, se generó un movimiento de regreso, que durante los meses de verano posteriores (junio-septiembre, 1725) tomaría mucho vuelo. Pero aclara que los exiliados que decidieron el regreso eran aquellos que, al marcharse de Catalunya, habían dejado cierto patrimonio detrás de ellos. E insiste en que este colectivo era importante —eran los elementos dirigentes del exilio catalán en Viena— pero no era mayoritario. Castellví viviría aquel proceso de primera mano y sería uno de los que regresaron a Catalunya.

Y entonces, ¿qué?
Las fuentes documentales explican que su seguridad no estuvo nunca garantizada. Fueron continuamente asediados por los militares borbónicos, que los amenazaban, asaltaban y robaban impunemente. Durante un año largo (1725-1726), aquellos exiliados tuvieron que protegerse de la violencia policial borbónica y tuvieron que luchar contra el boicot de los funcionarios borbónicos que activaron toda la maquinaria legal para impedir la devolución de los patrimonios confiscados. Pasado un tiempo, el exilio catalán renunciaría a luchar contra un régimen corrupto y punitivo, e iniciaría el regreso a Viena. Se perdía, para siempre, lo mejor de las clases dirigentes catalanas que habían transportado el país hacia una modernidad claramente inspirada en los modelos británico y neerlandés y fundamentada en un régimen político parlamentario y en un sistema económico mercantil.


