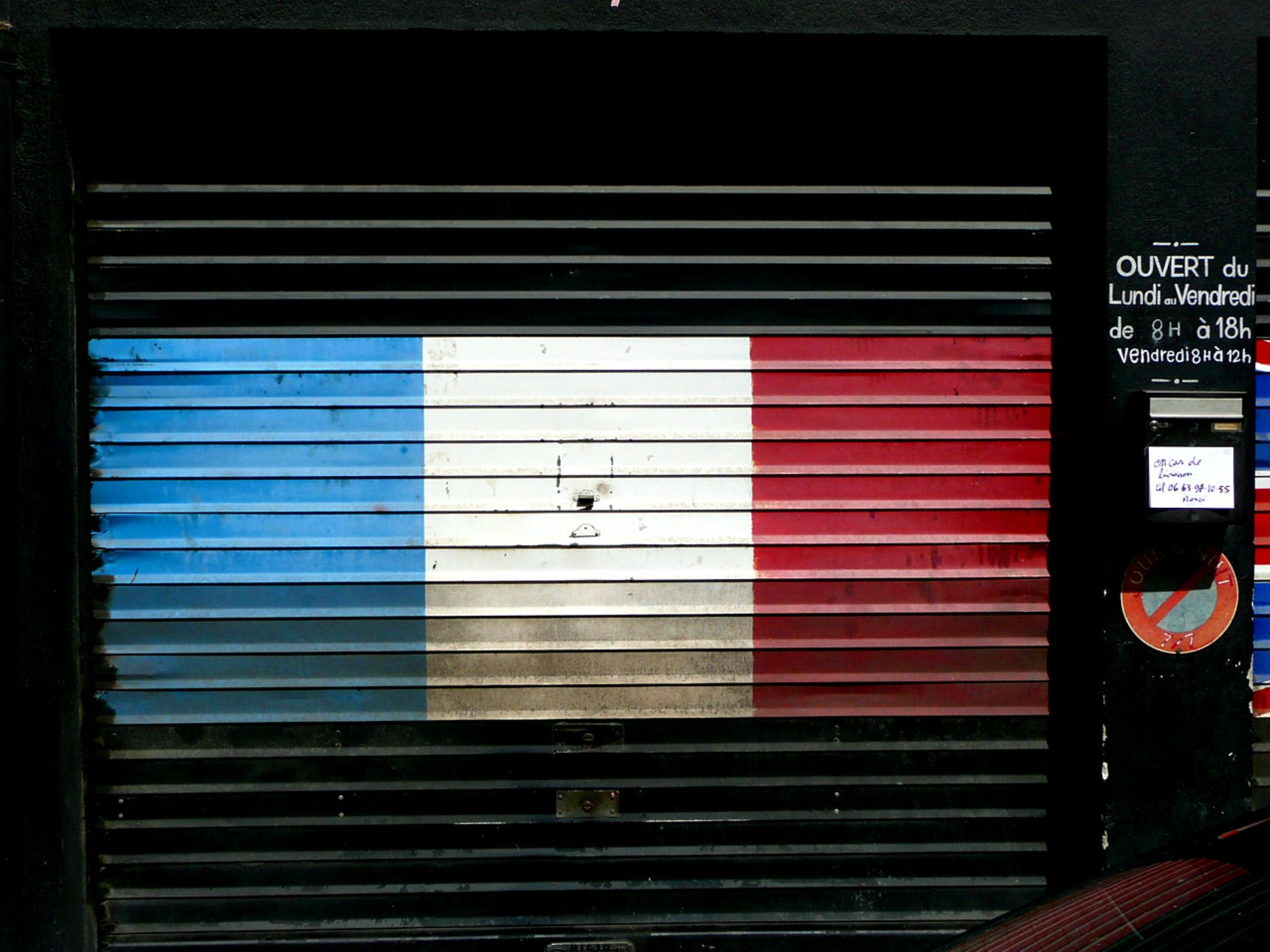En julio, desde hace varias décadas, desembarca en Formentera una armada de periodistas, famosos de la televisión, del cine, de la radio, de la comunicación política, tertulianos imprescindibles de la República Francesa. Todos se conocen. Circulan en scooter por los caminos, entre apero y apero, con bañadores o bikinis de las tiendas más exquisitas de Paris, la última obra de Virginie Despentes bajo el brazo, en busca del sosiego y la tranquilidad que la capital francesa les arrebata.
Es curioso que un grupo de personalidades tan intensas decida pasar sus vacaciones en una geografía tan escasa. Puestos a descansar, lo último que deseas es toparte con tu enemigo, tu exmarido, tu examante, cada dos por tres, en el mismo restaurante o en el mismo chiringuito. Pero debe ser algo muy francés, porque todos insisten en repetir el guión año tras año.
Este verano la atención estaba puesta en el encuentro entre varios consejeros y asesores del presidente Emmanuel Macron. LH y BF, hasta hace poco en el equipo de comunicación de Macron, parecían obviar el hecho de que en algún momento sus caminos se entrelazarían. La realidad es tozuda. Se toparon una contra otra en el chiringuito francés por excelencia, cruzando sus miradas mientras una puesta de sol magnífica teñía de rojo el cielo mediterráneo.
Con 100 días de gobierno a sus espaldas, Macron es ya el Presidente con la popularidad más baja de la Quinta República
LH acababa de dimitir como portavoz internacional del Presidente envuelta en una polémica que BF parecía haber manejado con poca sutilidad. LH, dolida, se refugiaba entre amigos. En una de las pantagruélicas comidas con que los franceses administran sus vacaciones, LH me confiesa que “en el equipo de Macron no hay más que killers y BF es la peor de todos”. BF reivindica su inocencia en el affaire, también refugiada entre amigos, con la precaución de hacerlo al otro extremo de la isla. Pero en una pequeña comunidad endogámica los límites de la amistad son vulnerables. Hace un año, ambas mujeres compartían el mismo parasol y sus confidencias de antaño hubieran puesto a más de uno en un aprieto en París. Hoy el aire entre ambas se puede cortar con un cuchillo.
La anécdota no tiene más si no fuese porque pone de manifiesto las tensiones que se viven en el Palacio del Elíseo. Que dos asesoras directas del Presidente casi organicen un “duelo al sol” durante sus vacaciones es síntoma de la situación que se vive en el entorno de Macron. Un entorno en el que un reducido grupo de devotos acólitos protege, como una guardia pretoriana, al Presidente, que parece cada vez más cómodo en ese aislamiento que le permite tomar decisiones impopulares y romper con las viejas tradiciones políticas de Francia, el país más resistente a los cambios que existe en la tierra.
La cortesía política quiere que a un nuevo gobierno se le concedan 100 días de gracia. Tres meses para aterrizar en los pasillos del poder sin sufrir un ataque de nervios o una hiperventilación cada vez que se abre un periódico o se lee Twitter. Emmanuel Macron no ha hecho uso de esta tradicional cortesía. Como todas las costumbres que para él conllevan un tufo de vieja política, Macron ha hecho lo imposible por cargársela. Ahora, con 100 días de gobierno a sus espaldas es ya el Presidente con la popularidad más baja de la Quinta República.
Macron parece dispuesto a todo, pero no ha cambiado Francia en 100 días. Eso sería hercúleo. Sencillamente, ha hecho saber a Francia y, de paso, al mundo, que es él quien no piensa cambiar
Pero yerra quién piense que esta no era su intención. Ir al fondo del problema a pesar de las consecuencias que conlleve forma parte del carácter jesuítico del personaje. El continuo examen de conciencia que le impide desviarse de la ruta trazada. Si Macron dijo que reformará el Código Laboral por decreto, saltándose el trámite parlamentario, lo hará. Si está convencido que Francia necesita mantener por ley el estado de excepción instalado tras los atentados de diciembre de 2015, nadie ni nada le harán desdecirse. Si es preciso asediar con mensajes a sus ministros a las 3 de la mañana exigiendo más rigor y mayor concentración, se asedian. Si es perentorio ningunear a su primer ministro el 4 de julio, pues se le ningunea. Porque el Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios de Estado están para eso: para obedecer, acatar órdenes, cumplir con su deber. No son un ejército, pero la jerarquía militar se ha impuesto. Sabe, además, que la velocidad en la toma de decisiones es primordial. Primero asesta el golpe, se encierra en su búnker protector y espera la respuesta. Es despiadado con el adversario. Resiste. Porque la resiliencia también forma parte de su carácter. A estas alturas, si alguien cree que un otoño caliente lo atemoriza, es que aún no ha captado las sutilezas del personaje. Macron está buscando esa batalla, convencido de que podrá imponer sus decisiones y doblegar a la irreductible y conservadora clase trabajadora francesa, combinando la sutileza de su lenguaje refinado, la inteligencia de su retórica y la frialdad de su mirada.
La irrupción de Emmanuel Macron en la escena política francesa, europea e internacional, hace ahora 100 días, ha dejado imágenes de un hombre convencido de su rol en la historia. Si se trata de estrujar la mano del loco inquilino de la Casa Blanca, lo hace sin temor a provocarle una artritis reumatoide. Si se trata de despachar al Jefe del Estado Mayor francés, lo despide sin dilación. No tiene miedo. Pero el miedo, como es sabido, es la estrategia de nuestra especie para sobrevivir. El temerario suele perecer pronto, por no haber valorado convenientemente los riesgos de sus decisiones. Entre la valentía y la osadía hay un espacio que, en política, es el que suelen transitar los más inteligentes. Macron parece dispuesto a atreverse a todo sin que le tiemble el pulso. El tiempo dirá si su determinación es producto de la temeridad o del sentido común. Macron no ha cambiado Francia en 100 días. Eso sería hercúleo. Sencillamente, le ha hecho saber a Francia y, de paso, al resto del mundo, que es él quien no piensa cambiar.