Durante la pandemia del coronavirus se hizo viral la inocencia de una niña pequeña al afirmar que "es mejor eso que morirse", cuando le preguntaron cámara en mano cómo sobrellevaba los estragos de las estrictas medidas sanitarias. Hubo una época en la que morirse era casi un frenesí. Fue esa larga temporada en la que un virus sin nombre empezó a extenderse entre ionquis y maricones y acentuó un estigma que se alargaría hasta nuestros días. Se vendió que todo era culpa del destape sexual y la imprudencia, como si fuera una especie de castigo divino, y por ello parte de la comunidad médica deshumanizó, inconscientes, a los moribundos con los huesos carcomidos. Por eso tener sida era estar doblemente enfermo: por el tabú y por el mal físico. Se calcula que la pandemia del sida ha matado a más de 30 millones de personas en todo el mundo desde los años 80. Una de ellas se llamaba Désiré, y su sobrino acaba de publicar un libro en el que cuenta su historia.
Cuarenta años después que el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida se llevara a su tío, el escritor francés Anthony Passeron decidió indagar sobre el silencio familiar. Nadie hablaba del pasado, apenas sabía qué había sucedido, y sus propios padres se habían enterrado en esa espiral misteriosa que esconde el propio dolor. El resultado es Los hijos dormidos (Libros del Asteroide, con traducción de Palmira Feixas), una radiografía realmente conmovedora de ese mal que empezó en Los Angeles en 1981. El autor lo hila con una narrativa entre cruenta y emotiva en la que intercala, capítulo a capítulo, la historia de su familia con los pasos que siguió la comunidad científica para erradicar el virus. La desesperación se lee en cada página. Passeron hace una panorámica completa del desastre macro pero no se olvida jamás del sufrimiento humano, despojando a los pacientes de ser meros números olvidados. Lo hace a partir de una instantánea cruel y fría a ratos, recreando el desafecto social que impregnó los años más duros del sida, pero también se acerca al tabú con una temible delicadeza asustadiza.
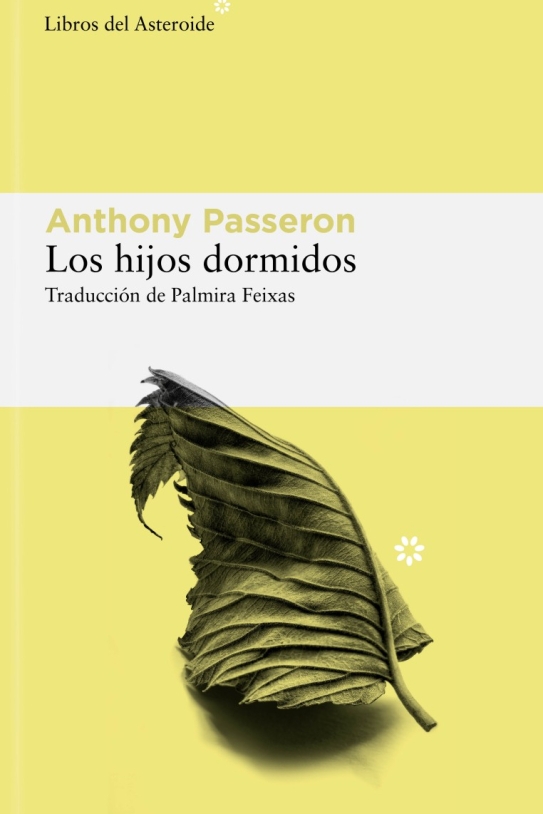
La carrera a contrarreloj es una constante en un libro que se lee rápido y que se pega a la epidermis como una sanguijuela. Nadie queda impávido ante una lectura que repasa los años más duros de la pandemia, cuando tener el VIH era sinónimo de morirse, porque no había ninguna esperanza de vida. La gente se deterioraba a marchas forzadas, con diarreas infinitas, tuberculosis, el sarcoma de Kaposi o problemas de ceguera, y la medicina no podía hacer nada. Los enfermos pasaron a ser unos apestados, marginados hasta de los hospitales; los sanitarios les tenían miedo y asco. Algunos pasaban horas sin comer porque el personal dejaba la bandeja tirada en el suelo de las habitaciones sidosas para no abrir la puerta. Ahora el virus del VIH ya no mata ni contagia —al menos en los países occidentales que tienen acceso a los retrovirales—, pero el estigma continúa siendo un lastre duro de roer que sigue señalando, sobretodo, al colectivo LGTBIQ —sobretodo a hombres homosexuales y personas trans—. De hecho, hace poco más de un año que los varones gays pueden donar sangre en Francia sin ninguna restricción.
Una imagen literaria de una gran utilidad social para los que que no vivieron los 80
Passeron debuta con este ejercicio a corazón abierto y lo narra todo desde el punto de vista del espectador, pero también del protagonista que lo vivió y no actuó. Era muy pequeño cuando su tío murió, apenas le recuerda, pero sí sufrió la ignorancia de la enfermedad con su prima, hija de Désiré y a la que su madre le transmitió el virus durante el parto. Cuenta como tanto él como su hermano se las ingeniaban para no ir a ver a su compañera de juegos al hospital en sus últimos momentos de vida, y lo hace con la durísima culpabilidad escondida de quien ya puede ver la película entera. Es un libro de muerte y de vida que juega con la oscuridad y con la esperanza, plantando la semilla de la reflexión y haciendo una retrospectiva a los errores cometidos por sociedades anteriores. No busca transmitir culpa, pero sí denuncia, sacudir conciencias. Es un grito a la humanidad y una bofetada de vergüenza a los seres humanos que estaban cómodos no haciendo nada. Una imagen literaria de una gran utilidad social para los que que no vivieron los 80.
