Los grandes laboratorios del mundo prometieron que las computadoras cuánticas transformarán todo: desde la medicina hasta la economía. Sin embargo, detrás de esos anuncios hay un obstáculo elemental y poderoso. Esa barrera no está en la matemática ni en la programación, sino en algo tan simple y tan implacable como el calor.
Para entenderlo, primero hay que saber qué hace especial a una computadora cuántica. A diferencia de las computadoras normales, que trabajan con bits, unos y ceros, las cuánticas usan cúbits. Un cúbit puede ser, de forma simplificada, un “bit” que está al mismo tiempo en uno y en cero, lo que permite el procesamiento de enormes cantidades de información en paralelo. Pero esa capacidad solo existe mientras los cúbits estén en un estado delicado. Basta el más mínimo ruido, vibración o cambio de temperatura para que pierdan su “magia cuántica” y colapsen.
Por eso, los cúbits necesitan vivir casi congelados. Literalmente, a temperaturas cercanas al cero absoluto, es decir, más frías que el espacio exterior. Para lograrlo, las empresas usan máquinas llamadas refrigeradores de dilución, que parecen candelabros metálicos colgando del techo, con múltiples niveles y tubos de cobre. Estos sistemas mantienen los chips cuánticos a temperaturas de apenas 0,01 grados sobre el cero absoluto. En ese entorno gélido, existen los cúbits. Pero hay un problema: cada vez que calculan se generan calor.
Ese calor es diminuto, pero acumulado se vuelve letal para el sistema. A medida que se agregan más cúbits, más unidades de procesamiento cuántico, aumenta la cantidad de cables, señales eléctricas y conexiones necesarias para controlarlos. Cada cable introduce una minúscula cantidad de calor.
Cada operación, cada lectura, cada corrección de error suma un poco más. Los refrigeradores actuales pueden disipar solo cierta cantidad antes de que la temperatura empiece a subir y los cúbits pierdan coherencia, es decir, dejen de funcionar como cúbits.
Hoy, según cálculos de varios expertos, este límite aparece alrededor de los mil cúbits. Más allá de eso, el sistema se vuelve inestable. El problema es que una computadora cuántica realmente útil, capaz de superar a las supercomputadoras clásicas, necesitaría cientos de miles o incluso millones de cúbits funcionando al mismo tiempo.
En otras palabras, estamos al borde de un muro térmico imposible de escalar con la tecnología actual. No se trata de “hacer un refrigerador más grande”, porque el tamaño no resuelve la termodinámica. Este calor se concentra dentro de los conductos y destruye la estabilidad cuántica.
Algunos científicos comparan este punto muerto con lo que ocurrió en la informática tradicional hace veinte años. Durante décadas, los ingenieros lograron que los chips fueran cada vez más rápidos, simplemente haciéndolos más pequeños. Pero llegó un momento en que al reducir el tamaño de los transistores, la temperatura subió, las fugas eléctricas se multiplicaron y el progreso se detuvo.
Ese límite se llamó “límite de Dennard”. Desde entonces, en lugar de aumentar la velocidad, las computadoras solo suman más núcleos o recurren a chips especializados como las GPU. Con la computación cuántica ocurre algo parecido, solo que mucho antes, ya que ni siquiera llegamos al punto de que funcione de manera práctica, y ya se topó con su techo térmico.
Por eso, la idea de que las computadoras cuánticas estarán en el mercado en pocos años es, por ahora, una ilusión. Los sistemas que existen funcionan con decenas o cientos de cúbits y duran segundos o minutos antes de que los errores los inutilicen. Las correcciones de error, que deberían ser el salvavidas del sistema, empeoran el problema porque generan más calor. Si se construyera una máquina de un millón de cúbits con los métodos actuales, se necesitan refrigeradores gigantescos, más grandes que un edificio, con miles de cables bajando a temperaturas imposibles. Eso es física y económicamente inviable.
Aquí entra un actor inesperado, la inteligencia artificial (IA). Aunque no puede cambiar las leyes de la física, la IA ayuda a encontrar materiales y configuraciones nuevas que toleren temperatura o disipen el calor de manera más eficiente. Algunos laboratorios ya la usan para diseñar cúbits menos sensibles o para optimizar la disposición de los componentes dentro de la cámara criogénica. Pero esas soluciones son experimentales y están a años, quizás décadas, de traducirse en resultados concretos.
Mientras tanto, varias líneas de investigación buscan alternativas a este cuello de botella. La más conocida es la de los cúbits fotónicos, que usan luz en lugar de electricidad. Su ventaja es que los fotones no necesitan temperaturas cercanas al cero absoluto ni se calientan como los superconductores. En teoría, construyen computadoras cuánticas que funcionen a temperatura ambiente. Pero su desventaja es otra, ya que manipular la luz a escala cuántica es difícil.
Mantener el entrelazamiento de los fotones y hacerlos interactuar entre sí con precisión requiere ópticas perfectas y materiales que aún no existen en la escala necesaria. Empresas como PsiQuantum apuestan a resolverlo, pero los expertos calculan que, incluso con grandes inversiones, faltan al menos veinte o treinta años para que logren un sistema comercial estable.
Otra línea son los cúbits de espín, basados en electrones atrapados en semiconductores como el silicio. Se parecen más a los chips tradicionales y aprovechan la infraestructura industrial existente. Además, operan a temperaturas más altas, en torno a 1 kelvin, mucho más manejables que los milikelvin de los superconductores. Sin embargo, el problema aquí es la fragilidad del control, cualquier fluctuación magnética o impureza atómica rompe la coherencia. Se lograron demostraciones prometedoras con unos pocos cúbits, pero la escala industrial está aún muy lejos.
También están los cúbits topológicos, la gran promesa teórica. En lugar de depender de estados frágiles, se basan en propiedades geométricas de la materia, lo que los haría casi inmunes al ruido y al calor. En teoría, serían los cúbits perfectos. El problema es que, por ahora, nadie presentó un cúbit topológico que funcione. Son más una esperanza matemática que una tecnología tangible. Si alguna vez se logra, cambiará todo, pero no hay motivos serios para creer que eso ocurra antes de 2050 o 2060.
Por eso, los anuncios que aseguran estar “a punto” de alcanzar la supremacía cuántica o de tener máquinas “comerciales” son, en el mejor de los casos, exageraciones y, en el peor, propaganda. Y en esto, China se lleva el primer premio. Su gobierno convirtió la exageración tecnológica en una herramienta política.
Cada pocos meses anuncia avances “revolucionarios” en computación cuántica, IA o energía de fusión. Ninguno se publica en revistas internacionales con revisión científica y la mayoría no vuelve a mencionarse nunca más. Lo que sí vuelve es el mensaje: “China lidera el futuro”. Esa estrategia de propaganda se repite desde hace años. No se trata de ciencia, sino de prestigio interno y poder geopolítico. Exagerar es parte del método.
En realidad, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa demostraron un camino viable para construir un computador cuántico masivo. Los comunicados hablan de “prototipos”, “hojas de ruta”, “aceleración cuántica”, pero todo sigue dentro del laboratorio. El salto de los mil cúbits experimentales a los millones necesarios no es de ingeniería, sino de física fundamental. Requiere un avance equivalente a descubrir un nuevo tipo de materia o un principio de refrigeración radicalmente diferente.
Por eso, los plazos realistas no son cinco o diez años, como se repite en conferencias o informes de consultoras, sino varias décadas. Es poco probable que la computación cuántica útil, la que revolucionará el mundo, llegue antes de 2050, si es que llega. El límite térmico es una muralla que ni el dinero ni la propaganda atraviesan. Lo único que lo acelerará es la aparición de un nuevo paradigma físico, y aunque la IA puede ayudar a explorarlo, el hallazgo no depende de la voluntad ni del marketing, sino de la naturaleza misma.
En definitiva, mientras la física siga siendo la que es, el frío seguirá siendo el enemigo número uno de la computación cuántica. Y hasta que se derrote ese enemigo, los titulares que anuncian el futuro cuántico seguirán siendo lo que son: promesas congeladas.
Las cosas como son
TECNOLOGÍA
Promesas congeladas: la verdad detrás del mito de las computadoras cuánticas
La idea de que las herramientas estarán en el mercado en pocos años es una ilusión
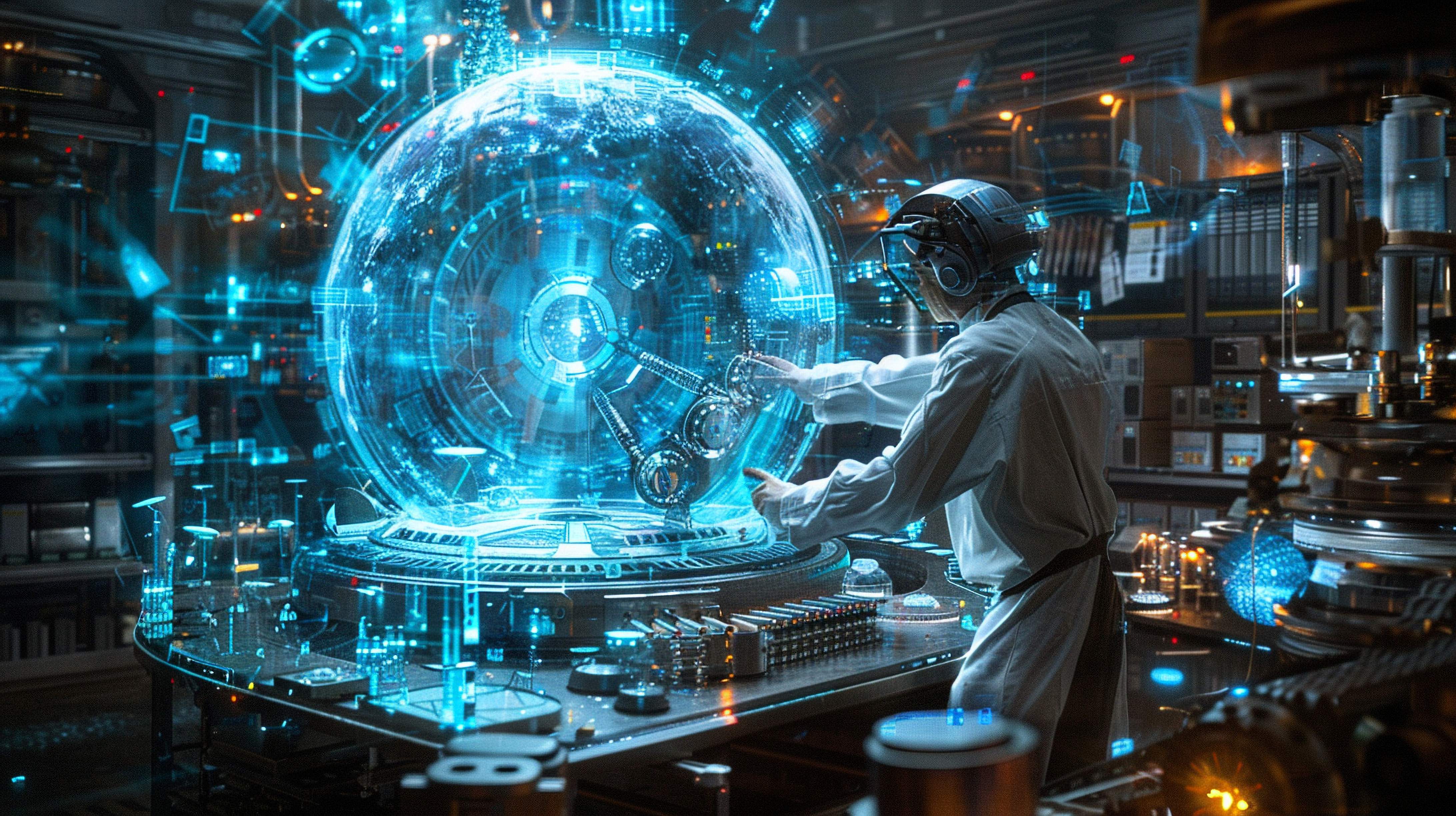
- Mookie Tenembaum
- Cap d'Agde (Francia). Martes, 25 de noviembre de 2025. 05:30
- Actualizado: Lunes, 1 de diciembre de 2025. 15:18
- Tiempo de lectura: 5 minutos